Pienso, luego comparto: cinco leyes de la UNESCO para sobrevivir al caos mediático.
- Ricardo Ignacio Prado Hurtado
- 10 jun 2025
- 4 Min. de lectura

Vivimos inmersos en un ecosistema donde la información no se detiene, no se filtra y no se cuestiona. El algoritmo organiza nuestra atención, la publicidad se disfraza de activismo, y los influencers dictan tendencias culturales más efectivamente que cualquier campaña institucional. En este contexto, la Alfabetización Mediática e Informacional (AMI) se vuelve no solo urgente, sino vital para la formación de una ciudadanía crítica y activa. Como advierte Marshall McLuhan, “el medio es el mensaje” (1964), por lo que es fundamental comprender cómo los medios configuran nuestra percepción y experiencia cotidiana.
Ante esta realidad, la UNESCO propuso cinco leyes orientadoras que funcionan como brújula para la AMI. No son mandamientos, sino principios ético-prácticos que permiten pensar, cuestionar y transformar el modo en que nos relacionamos con los medios. En México, su aplicación es particularmente urgente, y su estudio demanda un enfoque metodológico flexible y actualizado. Por ello, este artículo no solo describe dichas leyes con ejemplos concretos, sino que propone herramientas desde las Metodologías Emergentes de Investigación (MEI) para analizarlas y aplicarlas críticamente.
La primera ley “Todos los medios son importantes” plantea que todos los canales de comunicación tienen igual valor en la formación de sentido: televisión, radio, prensa, redes sociales, plataformas de video. En México, algunas campañas ya lo entienden. Sin embargo, muchas iniciativas aún privilegian formatos tradicionales, dejando fuera a las audiencias que habitan en entornos digitales. Aquí, una MEI útil sería la cartografía mediática participativa, que permite mapear no solo qué medios están presentes en ciertas comunidades, sino cuáles son realmente consumidos, entendidos y apropiados por sus públicos. Como ha sido señalado “no basta con analizar los medios, hay que comprender las mediaciones” (Martín-Barbero, 1987), es decir, los procesos sociales y culturales que dan sentido a los medios en contextos específicos.
La segunda ley “Todos somos emisores” recuerda que hoy todos producimos y compartimos información. En México, este principio se confirmó de forma contundente durante las elecciones de 2018, cuando miles de contenidos falsos circularon libremente en redes sociales. En respuesta surgió Verificado 2018, una iniciativa colectiva de verificación liderada por medios, periodistas y ciudadanos. Las marcas también han capitalizado este fenómeno. Campañas de la marca pollos fritos de tres letras con un famoso influencer de cine, ya no buscan convencer, sino ser replicadas por los propios usuarios. En este sentido, estudiar las prácticas mediáticas cotidianas requiere más que entrevistas: demanda etnografía digital, así como el uso de cámara participativa, donde los propios usuarios registran sus interacciones con la información, revelando cómo crean y validan significado (Jenkins, 2006).
La tercera ley “La información no siempre es neutral ni confiable” nos exige una mirada crítica frente a todos los mensajes. La publicidad, por supuesto, lo ha sabido desde siempre. En 2022, la PROFECO reveló que varias marcas de bebidas “funcionales” no cumplían lo que prometían en sus etiquetas. El problema no es sólo legal, sino cultural: muchos consumidores no saben leer un empaque más allá del eslogan. Aquí, una herramienta poderosa sería el modelado de discurso con inteligencia artificial, entrenando algoritmos para identificar patrones de manipulación semántica, hipérboles y eufemismos recurrentes en la publicidad. Así podríamos detectar cuándo un mensaje se repite más por conveniencia comercial que por veracidad informativa (Bourdieu, 1997).
La cuarta ley “Todos tienen derecho a acceder a la información” parte de un principio democrático: la información es un derecho, no un privilegio. Sin embargo, la brecha mediática en México es evidente. Mientras marcas como la más famosa de teléfonos móviles o la panificadora del osito tienen cobertura nacional, contenidos educativos apenas logran llegar a muchas zonas. Proyectos como “Ventana a mi comunidad” intentan revertir esta situación, creando materiales en lenguas indígenas y contextos locales, pero su alcance aún es limitado. La solución no es solo mejorar la infraestructura, sino trabajar con las comunidades en la creación de contenidos. Aquí, las metodologías de investigación-creación permiten producir artefactos comunicativos (videos, podcasts, narrativas visuales) con participación activa de los sujetos, respetando su cosmovisión y fortaleciendo su autonomía cultural (Freire, 1970).
Finalmente, la quinta ley “La alfabetización mediática es un proceso continuo” nos recuerda que la AMI no se enseña en un curso, se practica a lo largo de la vida. Las tecnologías cambian, los lenguajes se transforman y las amenazas evolucionan. Iniciativas como la Red AMI México impulsan esta alfabetización en jóvenes, docentes y periodistas. Pero si seguimos investigando con métodos del siglo XX, difícilmente entenderemos los fenómenos del XXI. Por eso proponemos incorporar la co-investigación (horizontalidad) como estrategia metodológica, donde investigadores y participantes construyen juntos el relato de cómo se forma (o deforma) la relación con los medios. Esto permite entender la AMI no como una lista de competencias, sino como un territorio de disputa simbólica en constante cambio.
En un país donde la viralidad pesa más que la veracidad, y donde la publicidad muchas veces simula conciencia social sin cambiar sus prácticas, la alfabetización mediática se convierte en una forma de resistencia cotidiana. Saber leer no basta. Hay que saber analizar, cuestionar, y cuando sea necesario, intervenir.
Integrar las cinco leyes de la UNESCO con enfoques metodológicos emergentes no es solo un aporte académico, sino una apuesta política: formar ciudadanos críticos que no sean cómplices del algoritmo, sino agentes activos de transformación social.
Referencias
Bourdieu, P. (1997). Sobre la televisión. Anagrama.
Freire, P. (1970). Pedagogía del oprimido. Siglo XXI Editores.
Jenkins, H. (2006). Convergence Culture: Where Old and New Media Collide. New York University Press.
Martín-Barbero, J. (1987). De los medios a las mediaciones. Comunicación, cultura y hegemonía. Gustavo Gili.
McLuhan, M. (1964). Understanding Media: The Extensions of Man. McGraw-Hill.
UNESCO. (2023, November 17). Five Laws of Media and Information Literacy. UNESCO. https://www.unesco.org/en/media-information-literacy/five-laws
UNESCO. (n.d.). Media and Information Literacy Policy and Strategy. UNESCO. https://www.unesco.org/en/media-information-literacy/policy-strategy
UNESCO. (2018, December 7). Five Laws of Media and Information Literacy [Web archive]. UNESCO. https://webarchive.unesco.org/20181207154048/http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/media-development/media-literacy/five-laws-of-mil/



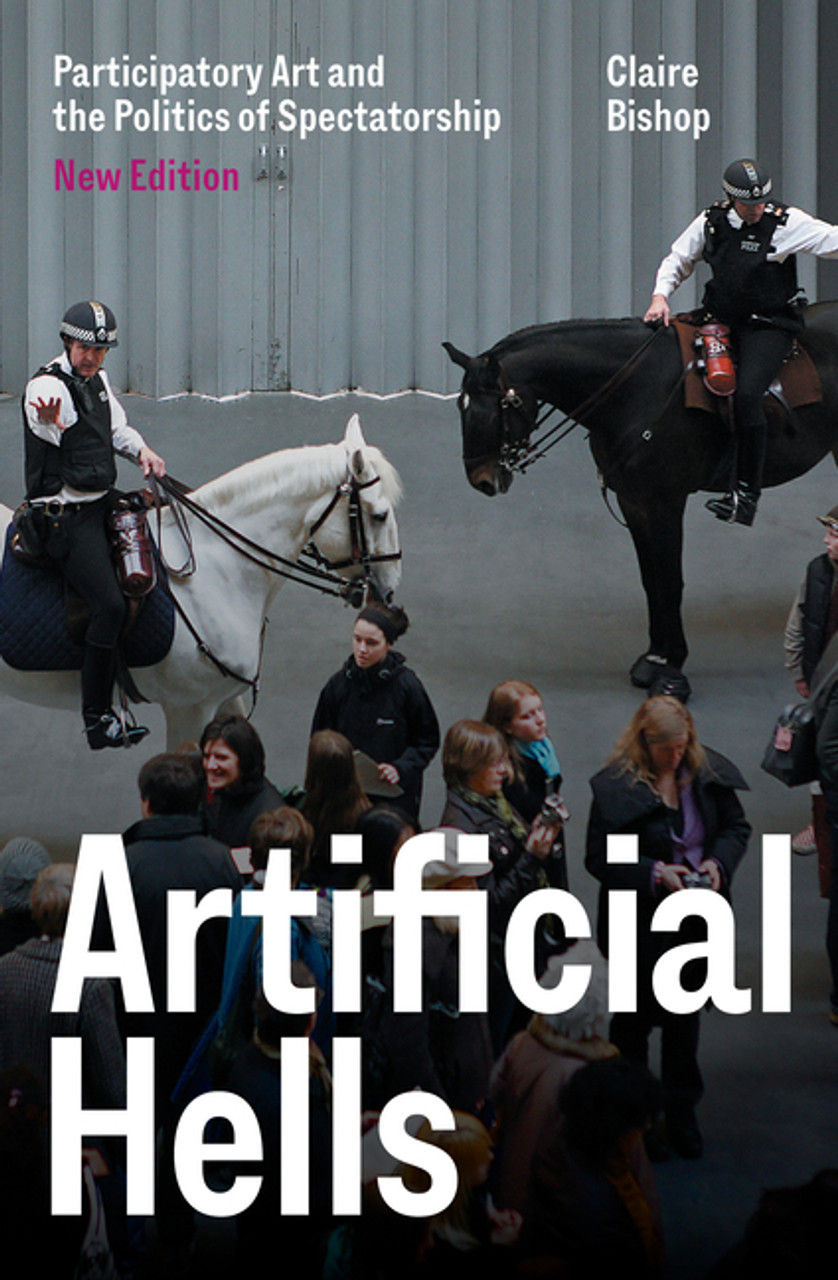
Comentarios